Ella
R supo al instante que esa noche le costaría dormirse, porque ya soñaba con Ella. Tal fue el impacto, la rápida sucesión de estímulos que le coparon – sin pedir permiso- cada sentido, que sus ojos quedaron encandilados. El perfume de la chica era una caricia que se aproximaba. Y cuando sintió el contacto de su mejilla, al saludarla, cayó definitivamente en trance. Ella tenía la piel fresca, como la última aceituna en una tarde de verano frente al mar, cuando cae el sol…
0.
R perdió el aire, por primera vez, a los seis años. Jugaba con Mariano ‑en el cuarto de su amigo‑, mientras sus madres charlaban en la cocina. Cuando les llegó el aburrimiento el dueño de casa propuso intentar “la catapulta”. Siendo el más corpulento, Mariano sería la primera catapulta; R el privilegiado pasajero del vuelo inaugural. Para atenuar los reparos de su invitado, Mariano colocó un almohadón sobre el piso donde, según él, R aterrizaría plácidamente. Seguidamente se acomodó cara arriba sobre la cama y, con las piernas flexionadas contra su panza a modo de resorte, le indicó al invitado que apoyase la espalda sobre sus pies. El lanzamiento fue un éxito y el vuelo salió de acuerdo al plan. El problema estuvo en el aterrizaje; el almohadón había quedado metro y medio atrás. La espalda de R se estampó contra el piso, aplanando súbitamente sus pequeños pulmones y vaciándolos de aire con un golpe seco y casi fatal. Tras unos veinte segundos – quizás cuarenta – de angustiosa asfixia, el chico logró articular una enorme bocanada que lo devolvió a la vida.
1.
Cuando la conoció a Ella, una década más tarde, R volvió a perder el aire. Mariano – sí, el mismo- lo había llamado para arreglar una salida. Quería presentarle a una amiga; él iría con Mariana, ambas del colegio Adoratrices. Quedaron en encontrarse en la puerta de Mambo, por el microcentro, el viernes a las diez. Llegó puntual con el 59 y al no ver a su amigo, R se recostó contra una pared y metió las manos en los bolsillos, para fingir desinterés. La espera fue breve. Las chicas y amigo bajaron del taxi y R supo al instante que esa noche le costaría dormirse, porque ya soñaba con Ella. Tal fue el impacto, la rápida sucesión de estímulos que le coparon – sin pedir permiso- cada sentido, que sus ojos quedaron encandilados. El perfume de la chica era una caricia que se aproximaba. Y cuando sintió el contacto de su mejilla, al saludarla, cayó definitivamente en trance. Ella tenía la piel fresca, como la última aceituna en una tarde de verano frente al mar, cuando cae el sol.
Mariano los presentó formalmente: Ella‑R, R‑Ella. Anticipando un primer y torpe paso del chico, Ella sacó su cédula de identidad y la extendió delante de sí para demostrar que “Ella” era realmente su nombre; dijo estar acostumbrada a que no le creyeran. El gesto desconcertó aún más a R, cuya cabeza había quedado a tres metros y seguía intentando sacar las manos de los bolsillos.
Las rutinas de boliche ‑una venia al patovica de la puerta, dejar los abrigos en el guardarropa- lo espabilaron. Había que aparecer ducho, como si con dieciséis años ya se hubiesen vivido cuarenta. Rebobinó para comprender el shock. Si él esperaba una cheta de labios fluorescentes entretenidos con un chicle, melena wellapon y un jopo moldeado con mousse y secador, esta pequeña activista checa ‑parecía haber dejado la Primavera de Praga cinco minutos atrás- lo había noqueado sin subir al ring.
Ella era hermosa. Bajo una gorra tipo Lenin ‑tal vez Gatsby – prolijamente descuidada, llevaba su pelo castaño cortísimo, muy chic, à la garçonne. Su rostro, especialmente femenino, lo tenía enmudecido. Cada rasgo sugería inteligencia; también desafío, o aún conflicto. En su mirada, desde unos ojos grises tan luminosos como alertas. Con sus delicadas orejas, que no perdían palabra y adornaban esa nuca divinamente desnuda. En unos pómulos simétricos sobre un mentón justamente insinuado, encuadrando una sonrisa chiquita y preciosa, plena de cariño, que también la humanizaba.
Mambo tenía mesas contra las paredes pintadas de negro y otras, sueltas, que reflejaban el neón sobre la barra resquebrajando la penumbra. Se acomodaron los cuatro –con la cortina de Atmosphere, de Joy Division – y Ella rompió el hielo, confesando que la fantasía de toda chica en su colegio era ser una mosca y sobrevolar ‑de incógnito- el aula en un secundario de varones. Continuó planteando temas que le interesaban ‑o la preocupaban‑, para ver con quién estaba sentada. Quizás el silencio que había invadido a R tras la presentación lo hiciera aparecer, ante las chicas, como un tipo misterioso. Probablemente como un verdadero idiota. R hubiera preferido exculparse en ese punto; darse una pequeña tregua. Y atribuir su mutismo al vano intento por retener esa voz aniñada, por alcanzar su charla adulta. Ella era elocuente. Argumentaba con palabras que el chico apenas había escuchado, mucho menos incluido en su limitada paleta. Habló de “masificación”, y se refirió a algo o alguien como “estereotipado”. La chica le estaba dando pistas al ciego; provocando en el mudo una reacción. También mencionó “frivolidad”, y lo descolocó con el término “autoestima”. Ella le explicaba sobre qué baldosas se paraba; cuáles sentía flojas.
El DJ rescató al chico del completo papelón. Bajó aún más las luces, y subió la música en clara invitación a la pista ‑a metros de la mesa‑, que era diminuta, íntima. Las notas glaciales de “Lovecats” sonaron como si The Cure jugara al tejo en una cueva de estalactitas. Y cuando se prendió la lámpara de luz negra, a Ella se le oscureció la piel, se le iluminaron esos ojos mágicos y se le encendió ‑literalmente- la sonrisa. A Ella le encantaba bailar. A su lado los movimientos de R parecían rígidos, insípidos. El chico se propuso, al menos por un momento, dejar de mirarla. Fracasó en cada intento.
2.
R patinaba desde chico. Normalmente iba a Fire & Ice, la pista de Las Heras y Coronel Díaz; allí había besado, un año atrás, a su primera novia. Tal vez por eso decidió darse una vuelta por Madison Rink, en la calle Vicente López, donde su hermano entrenaba hockey. Los vidrios que separaban el vestuario de la pista estaban empañados, como de costumbre. Se escuchaban risas y gritos de excitación sobre los hits de A‑ha, seguidos por Madonna. R salió al hielo despreocupado y ‑firme sobre las cuchillas- se hizo rápidamente un lugar entre la concurrencia. Aún no había entrado en calor cuando divisó ‑tras largas semanas de la infructuosa salida- esa figura pequeña e inconfundible. Ella paseaba junto a una amiga o hermana, y parecía sortear, entre pasitos tímidos y altivos, los reflejos de una enorme bola de espejos que colgaba sobre la pista. R pronunció mentalmente el nombre de la chica y su corazón dio un vuelco. La púa de sus pensamientos saltó abruptamente, de la concentración motriz al surco del fantaseo galante. Se vio pasándole por al lado a toda velocidad, impresionándola en su momento más diestro con tres piruetas y un giro atrás. Pero en el primer paso de la carrera triunfal sus piernas erraron la coordinación, y como en un dibujo animado, resbalaron una y otra vez en el mismo lugar. Cayó ‑con gran estrépito- culo pa-trás, apoyando todo su peso en la mano y muñeca izquierdas, las que se hincharon inmediatamente con un agudo dolor. R pasó el resto del sábado en la guardia del Fernández, y la semana siguiente pensando en Ella. Y como para olvidar –sino recordar- el mal trago, dibujó sus huesos rotos sobre la superficie blanca del yeso.
Meses más tarde, en el colegio, el mensajero habitual le acercó una invitación. Ella había organizado una fiesta de disfraces en su casa, y Mariano se ocuparía de la ambientación. Estas fiestas eran poco usuales. Más bien se estilaba lo contrario; vestirse todos iguales, variando a lo sumo la marca de zapatillas o las rayas de la camisa. La propuesta iba más allá, sería una fiesta temática: la Fiesta Cavernícola.
Creía que Ella estaba de novia, ¿por qué lo había invitado? R hizo a un lado cualquier especulación y se enfocó en sus talentos — honraría la invitación. Se dijo que había que destacar. Un troglodita decente –pensó- debía llevar un buen garrote. R fabricó el suyo moldeando una malla de alambre tejido que fijó a un palo de escoba, y a la que agregó varias capas de papel de diario saturadas con engrudo. La pintura del día siguiente, con marrones y verdes, selló el logro: el mazo era una réplica enorme y perfecta del ancho de bastos. Para él era el de espadas. Llegado el día, completó el disfraz con unas bermudas y remera surferas, y sobre los hombros una estola negra de oso, cortesía de su abuela. R llegó a la casa de Ella en taxi, justificando el gasto en que ‑vestido así- la temperatura era muy baja para esperar el colectivo. Sobre todo R quería cuidar el garrote. Para cuando tocó el portero eléctrico, junto a esa puerta de madera en la calle Arenales, el garrote lo cuidaba a él. Traspuso el pequeño hall hasta el ascensor y ‑frente al espejo mientras subía- se dio voces de afirmación; y como un verdadero hombre primitivo, se confió a su talismán. Una de las hermanas de la chica abrió la puerta del departamento. En la cocina vio a la madre de Ella acomodar canapés en una bandeja que llevaría luego el padre –abogado- al living, una maravillosa cueva de Lascaux, recreada con papel madera arrugado sobre las paredes. Los parlantes vibraban con The Smiths, la música con la que se identificaba Ella: intelectual y sensible, ambivalente, sobre todo desafiante. El nombre de la banda era genérico e indefinido, casi vacío – como Ella sentía el propio.
escuchá el soundtrack de “Ella” en Spotify
La anfitriona vestía unas pieles pardas al talle y lo saludó con una sonrisa. Los ojos de la chica se posaron en el garrote y su sonrisa se agrandó inmediatamente, levantando esos cachetitos hermosos. R había dado en la tecla. A diferencia de otros invitados que presumían horas y horas de gimnasio con sus disfraces, él había elegido la ironía. Más tarde Ella se puso una peluca de rizos colorados ‑en afro‑, y sintonizando con la parodia, se sacaron una foto juntos… garrote incluido. R volvió a su casa, esta vez, con el teléfono de Ella.
Cuando se enteró de la ruptura con el novio, R la llamó para salir ‑su chance había llegado por fin. Para estar más contenido cuando se tirara a la pileta, incluyó en la salida a sus dos mejores amigos. Irían a Western, un boliche de moda en Núñez ‑ellos harían un paso previo por sus chicas, que vivían lejos, en San Martín o Haedo – y se encontrarían en la puerta a la hora acordada.
La noche estaba cargada con ese frío húmedo porteño que empapa los huesos. En el taxi, Ella estornudó con modestia: también estaba ansiosa. Pasaban los semáforos y la tensión encendió algunas luces. R entendió –tarde- que el viaje a Núñez era muy largo para la charla superficial, y demasiado corto para declararle ‑como pensaba‑, su amor. Por fin apareció la fachada de Western y bajaron de taxi. Los chicos no estaban; R los excusó diciendo “en cualquier momento están acá”. Era inconcebible que no llegaran; conocían perfectamente la importancia de la ocasión. Pero los minutos se apilaban, y la vereda era un páramo que se hacía cada vez más grande, más oscuro. La chica, con inmerecida generosidad, evitó darle muestras de impaciencia. El frío se hizo metálico; el plan no estaba funcionando y los nervios del chico crecían. “-¡¿Dónde están estos boludos?!-” pensó- con una lealtad hacia los amigos que encubría su temor. No podía permitirse un rechazo; estaba profundamente enamorado de Ella. Debió haber pasado, como mínimo, media hora, porque cuando finalmente entraron, Ella estornudó con más fuerza. Estuvieron más tiempo afuera que dentro del boliche. La escenografía interior era igual de kitsch y fría que la de la calle. Sus amigos jamás llegaron. En su lugar, los cowboys del decorado ‑maniquíes vestidos al tema- le sugirieron que guardara el cartucho; la pólvora estaba mojada. Volvió a su casa con las manos y el alma vacías. Ella pasó la siguiente semana en cama, con una gripe torrencial.
R se esforzó por hacerla a un lado en su mente: “Cada noche solo, estoy pensando en Ella. ¿Cómo puedo evitar el dolor? Tal vez esto sea algo que logre superar; quizás aprenda a amar a otra. Sólo es una cuestión de tiempo…”
Traspuesto el pantano de la tristeza, R se puso al día con la vida. Se dejó guiar por la corriente. Mejoró su pobre estilo, sus habilidades sociales, adoptó modismos. Aumentó la frecuencia de sus salidas, tuvo alguna novia. Pero interiormente sabía que nada era más importante para él que esa chica. ¿Cómo era posible explicarse el apego? Encontró más sentido en el terreno de la fantasía que en las coordenadas de la realidad. Proyectó en Ella todo su deseo; enhebró mitologías que alimentaron su fijación. Concluyó que Ella era una hechicera. ¿No había sido fulminante, acaso, el encantamiento de Mambo?
Con el ritmo de los meses Ella continuó su búsqueda de una identidad. El cuerpo le pedía entregarse a la música, y en cada oportunidad Ella a salía a bailar. Su look, naturalmente, cambió. Aclaró su cabello y lo dejó crecer hasta casi cubrirle esa hermosa nuca. Había abandonado la gorrita Lenin tiempo atrás, iba por una vida más Gatsby. Haciendo aerobics descubrió la potencialidad de su figura, de noche aceptó algún cigarrillo. Ya hablaba tres idiomas, aprendía un cuarto, y entraría en unos años a la Facultad de Derecho. Además asistía a su padre en el buró; necesitaba equilibrar la balanza. Su banda favorita pasó a ser Erasure – inglés para “borradura, alteración”. El dúo británico estaba en la cima con sus hits tecno, muy bailados, y sus cassettes incluían siempre canciones introspectivas ‑y hasta melancólicas- que la chica especialmente atesoraba. Ella hizo de Paladium – una enorme disco que, desde la calle Reconquista, acuñaba su propia leyenda -, su boliche predilecto. Qué importaba que al día siguiente sus padres le recriminaran el olor a humo en la ropa, o alguna de sus hermanas la confrontara por usarle unos zapatos sin consentimiento. Aquí dentro Ella era especial, no tenía que dar explicaciones. Las exigencias del mundo se diluían con la música, con el aire saturado de calor, con el sudor de la pista.
El tiempo pasaba pero parecía condensarse durante los veranos, en Punta del Este, donde sus vidas ocasionalmente confluían y el pináculo de la adolescencia era difícil de esconder. Aún inmerso en otros amores, R mantenía el dial cerca de la sintonía estival de Ella. Si andaba por Gorlero y paraba a mirar las fotos sociales – cosechadas por paparazzi locales en las playas de los porteñitos‑, deseaba secretamente dar con Ella en alguna de las placas. Cuando salían a navegar en el barco de su padre y el marinero preguntaba a dónde rumbear ese día, él –que conocía las preferencias de la chica- sugería Solanas. Justamente allí, en la playa, sus amigos lo incomodaban señalándole –como si hiciera falta, y en términos poco literarios- lo bien que le quedaba a Ella ese cola-less. La obviedad ofendía su amor. Cruzándola sobre esa arena firme, siempre cálida y mojada, él – además – la miraba a los ojos; dos piedras lunares que brillaban, sobre su piel tostada, a plena luz del día. Y si iba a una fiesta – por caso en Las Grutas, o Bulldog- se protegía por anticipado ante la posibilidad de coincidir con Ella y su novio del momento, por supuesto más grande y puntillosamente a la vanguardia.
Pero cada tanto Ella volvía – una especialidad de esta hechicera menuda – a sorprenderlo con la guardia baja, como cuando se encontraron un día espléndido en el puerto. Él venía de comprar una bolsa de almejas, a punto de zarpar en excursión de pesca a la isla de Lobos, y tropezaron en la escollera. Siempre un paso delante, Ella le explicó que iría junto a sus hermanas a la isla Gorriti. -“¿Y cómo van?”- le preguntó R, con la interesada idea de arrimarlas en barco. -“¡En la Tutti!” respondió Ella, refiriéndose a la lancha colectiva. Tres palabras de la chica que él registró con admiración y ternura; tras el aparente orgullo lo que había era dignidad, sencillez.
Y sin embargo la imagen que ‑como un fotograma indeleble‑, el chico recordaría por años, tuvo lugar una noche fresca de fines de Enero. R había juntado – por enésima vez- coraje y, con alguna excusa, marcado su número. Quedaron que él pasaría por su casa, en la Punta. La calle estaba oscura, y por esa zona y horario, también desierta. Cuando Ella abrió la puerta, la quijada del enamorado cayó como una piedra al acantilado. Estaba presenciando una aparición. Como una novia fantasmal, Ella se asomó al umbral descalza, vistiendo un camisón de algodón ligero que ‑con la luz del interior- se traslucía en un efecto tan etéreo que la chica parecía flotar. Solo esa sonrisa familiar de la chica lo mantuvo en pie, indicándole que esa noche no saldría.
Durante el primer verano sin secundario a la vista R se dejó crecer el pelo, como para dejar la pesadilla escolar rápidamente atrás. Comenzó a replantear las convenciones, a cuestionar el sentido preestablecido. Incorporó, además, nuevas influencias musicales sumando bandas más rockeras o directamente punk. Con la nueva década –la última del siglo- ingresaría a la carrera de Arquitectura. Ese verano él apenas supo de Ella; y aunque mantenía vivo ese amor por la chica, había comenzado a enfocar el haz de la linterna hacia su propio camino.
3.
El Marzo en Buenos Aires era la ola perfecta para barrenar el ocio entre el verano terminado y las clases por comenzar. Había que aprovechar la inercia ganadora; salir de noche sin culpa y con el sol aún brillando sobre la cara. Cuando R la llamó para ir a Bulldog – la franquicia porteña en la calle Talcahuano a pocas cuadras de la chica- Ella aceptó sin dudar. Tenía que admitirlo; la constancia de este chico no era común. Ella también quería retener un pedacito más de ese tiempo despreocupado antes de encarar Derecho en la facultad. Con idea de sorprenderla, esa tarde R hizo una visita a la librería del barrio y compró un sobrecito de brillantina violeta, que guardó en el bolsillo de sus jeans gastados.
Ella salió con un vestido verde lima cortísimo, que descubría sus hombros, brazos y piernas espléndidamente bronceados. Ceñía la confianza en sí misma ‑como la tela stretch del vestido- a cada centímetro de su cuerpo. En su mano sólo una cartera-sobre diminuta en la que apenas entraban las llaves, la cédula de identidad y una cajita de Marlboro. Esta vez –notó Ella – los ojos del chico se habían mantenido serenos. En el boliche la chica pensó que R había crecido. Se desplazaba con seguridad, como si el ambiente de la noche –que empezaba a perder brillo y la hacía sentir algo vacía– le sentara conocido pero mejor, no lo afectara. Siempre olía bien aunque ahora parecía más alto, algo salvaje, estaba menos crudo. La música tronaba y bailaron por horas los hits del verano; sus cuerpos moviéndose a un mismo ritmo, como en espejo. En un momento sonó Ricky Maravilla y ambos se miraron, coincidiendo sin decirlo en que el chiste ya no tenía gracia. Él la tomó de la mano para ir a la barra y ella lo siguió, a un palmo de su espalda, mientras el chico abría entre la masa ‑brazo pegado al torso- un túnel invisible para dejar la pista. R pidió un Destornillador y Ella un Daikiri, y se hicieron un lugar en el largo sofá del reservado. Cuando empezaron a charlar Ella sintió la comprensión de un igual; el intercambio fluía, también las risas. Lo estaban pasando bien, y era claro que el chico tenía un mundo propio, un enfoque personal. Pasaron los temas de conversación ‑y musicales- y entonces R le contó una historia fantástica. Sus palabras arrancaron desde los sonidos del ambiente y rápidamente lograron encapsularlos en un murmullo distante. Le dijo que Ella quería decir “luz”, y que en su historia había una hechicera llamada Ellaine, “la luz que brilla en todo”. El cuento duró unos minutos durante los cuales Ella enmudeció y lo escuchó hasta con los ojos, como si de las palabras del chico brotara color. La historia la situaba en un lugar especial y único donde estaba segura, en paz y a la vez muy viva…su propia torre de marfil desde la que podía ver un horizonte interminable. Y por un momento ese eco en el vacío, esa nada que la abatía cuando la llamaban se desvaneció. Ella experimentó un agradable mareo colársele desde la panza hacia arriba, por detrás del esternón en un efecto mágico que la hizo sentir ‑por un instante hermoso- completa, entera. El chico terminó la historia y quedaron mirándose unos segundos infinitos. Gradualmente la música volvió a escucharse. Ella pensó en mirarse al espejo, como si quisiera asegurarse que seguía en este mundo, y con una sonrisa le dijo que necesitaba ir al baño, dejándole a R –en prenda- la cajita de Marlboro. Cuando volvió Ella tenía más brillo en los labios. Tomó de la mano al chico, levantándolo, como para ir volviendo. Faltaba poco para el amanecer y en la vereda ya cantaban los gorriones. Caminaron en silencio por Talcahuano. R parecía estar pensando en algo, porque cuando llegaron a la esquina de Santa Fé se detuvo – la luz estaba verde. Tenía una mano en el bolsillo y Ella, recordándolos, le preguntó por sus cigarrillos. Él reaccionó extrañado: “Uh…me los dejé adentro”. La chica tomó el desliz como un gesto de protección, y guardó para sí las ganas de abrazarlo. Cruzaron la avenida, y con los primeros colores del alba detrás, despuntando, llegaron a Uruguay, atravesaron Paraná y doblaron por Montevideo. Cuando llegaron a Arenales el pulso del chico volvió a acelerarse. Ella apoyó la espalda sobre la puerta de madera. R la miró, tomó la mano de la chica como quien leerá la fortuna, sacó su puño cerrado del bolsillo y lo mantuvo sobre la palma de Ella, para dejar caer algo. El corazón de la chica tembló, y empezó a latir con fuerza. Él entreabrió sus dedos y –como desde un reloj de arena invisible- la chica vio caer sobre su palma un polvo violeta, brillante y mágico, que la devolvió a ese maravilloso trance, a esa historia fantástica. Entonces R se acercó, acariciándole la nuca con cariño, y cerró la mano que ella aún sostenía en el aire. Y allí mismo, deteniendo el tiempo, la besó.
———————————————
Sentado en el piso superior del 140 con destino a IKEA, R escucha un enlatado YouTube de su programa de radio preferido. Su registro de conducir venció y volver a sacarlo en Irlanda es un trámite largo y molesto; aprovechará la próxima visita a Buenos Aires. En el viaje se entretiene, además, mirando por las ventanas – normalmente empañadas- a la gente que va y viene por las angostas calles de Dublin. Camden se funde con Aungier Street, ésta se deshace a las tres cuadras en George St, y el bus dobla, dos minutos más tarde, por Dame. R transita una realidad y tiempo diferentes al que escucha por los auriculares; otro idioma, ciudad y velocidades que aún siente cercanos. La charla radial lo hace reír en jajás cortos, intermitentes; como está sentado al frente, nadie se da vuelta a mirarlo – aunque tampoco lo harían. El enorme autobús parece levitar en O´Connell bridge, sobre el río Liffey. Atraviesan el North Side y para cuando el bus deja atrás el cementerio de Glasnevin, el cruce de voces en el programa es permanente, a la argentina, solapándose en un caos veloz que extrañamente encuentra un cauce. Ahora hablan sobre cómo marcan los nombres; debaten mandatos familiares, consecuencias y obstáculos invisibles. Y enseguida uno trae la anécdota de una amiga, que trabajaba en el Poder Judicial con una colega llamada Ella. R pierde el aire por tercera vez. El bus sigue la marcha pero su corazón frena en seco, solo para acelerársele al triple de lo normal, y alcanzar a escuchar lo que sigue. “¿Ella?” – le preguntan- “Si, Ella. El padre le dijo a su madre embarazada que el niño se llamaría Carlos. ¿Pero si es nena?, le preguntó la madre. Va a ser varón, y si no es Él, será Ella. ¡Y así la anotaron!”. A R ya no le queda aire en los pulmones. El bus se inunda inmediatamente de recuerdos, de música, de magia. Se llena a baldazos con borradores de planes para conquistarla, de cassettes grabados con canciones especiales enviados por correo; de llamados interrumpidos ‑por súbita cobardía- con el dedo en la horquilla justo antes de que alguien llegara a atenderlo. La inundación es imparable. Son cataratas de lágrimas, de arena, de tinta sobre papel; de puntos que se unen en su mente y le devuelven la vista a quien estuvo ciego de amor. De un beso infinito en la puerta de la calle Arenales que no llegó a ser y que esos ojos grises, ahora entiende, quedaron esperando. Había agua en esa pileta. Y lo empapan también sentimientos de gratitud hacia Ella por su paciencia y comprensión, su inteligencia, sobre todo su integridad. En la radio siguen hablando, riendo con otras ocurrencias. R necesita aligerar el impacto y saca el móvil del bolsillo, para enviarle el audio por whatsapp a su buen amigo Mariano. Y cuando aprieta “send” recuerda ese juego casi fatal. Ve al chico ‑que ya no es- subirse a la catapulta. Está por advertirle pero se detiene. El chico vuela por el aire; sigue volando, vuela aún más. Ahora está en el piso, sin aire ni respiración. R lo anima con el pensamiento, desde otro tiempo y lugar, y le dice al oído que se serene. Que respire hondo, que se levante. Que en unos años verá esos ojos grises, sentirá esa piel hermosa y fresca; y vivirá la magia de Ella y una historia sin fin.
—
R.P. Browne — Escrito en Dublin, Ireland y Dinard, France — Nov 2018 — Ene 2019
Si te gustó esta historia, compartila!
tu apoyo es muy importante!

Ella
Bonus Track!
COMING SOON!
TBC/S02
Travel Beacon
Season 2
Un thriller urbano por R.P.Browne!
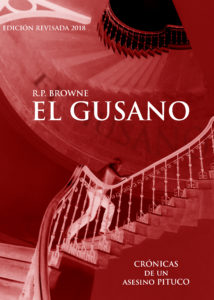
Special gifts now available!
SdV — Temporada 1
Secundario de Varones
Un episodio semanal cada Domingo !
SdV/T1-E1- Una pastiwrita
SdV/T1-E2- El Avión, otro emprendimiento de Augusto Benutto
SdV/T1-E3- Turismo Villero Express
SdV/T1-E4- Detrás del gang bang en la Reserva India
SdV/T1-E5- Esa merecida primera plana










